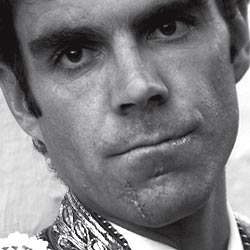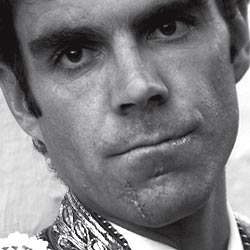
29 de agosto de 2007, plaza de toros de Linares, sexagésimo aniversario de la muerte de Manolete, segunda corrida de feria, torea José Tomás… Hablo de oídas y de leídas. Yo no estaba allí. Héroe no es sólo quien alcanza gloria, sino también el que la confiere. Ese día, el del aniversario que pudo ser obituario, un cantautor de cartel, Joaquín Sabina, ascendió a los cielos desde su tierra madre: Linares, Úbeda… Jaén. Aceituneros altivos.
Pongamos que hablo del toro que le brindó Tomás y que parecía la reencarnación de Islero. Tus canciones, Joaquín, se quedan cortas. Torear es más que cantar, más que escribir. Las letras y los sonetos se repiten. Las faenas, no. No hay bis posible en el toreo. Nada en él se re-presenta ni se re-cita. El otro día, por obra y gracia de un amigo, alcanzaste el cenit de tu gloria. Eso, en efecto, es amistad.
El de los pies ligeros llaman en La Ilíada a Aquiles y así podríamos llamar también —luego diré la razón— a José Tomás, el torero de los pies atornillados en sí mismos, en el éter, en el cielo o en la nada, porque los apoya, cuando torea, en un terreno que no existe.
¿Es una revolución? No. Es otra cosa. No me pregunten cuál. Revolución fue la de Belmonte, que pisó por primera vez, adrede, sistemáticamente, el terreno del toro sin que éste se lo llevara por delante. Torear fue, después de él, más intenso, más extenso, más hermoso y más difícil, porque ya no bastaba con parar, templar y mandar. Se hizo necesario, además de eso, ligar y cargar la suerte.
Y así estaban las cosas cuando a finales del siglo XX saltó a la arena el quinto evangelista del Nuevo Testamento de la tauromaquia y modificó las Tablas de la Ley.
Sus antecesores en la redacción del corpus evangélico de la modernidad taurina fueron Joselito, Belmonte, Manolete y Antonio Ordóñez. Curro y Paula no eran cristianos, sino pagano de Roma andaluza el uno, gitano el otro y, los dos, morenos de verde luna que iban por el monte solos.

La nueva doctrina —el sexto canon— aún no tiene nombre, pero muy pronto lo tendrá. Está al caer. Corre ya por los tendidos y las trastiendas de la afición. Será la voz del pueblo, el coro de la Fiesta, la gente del común, quien se lo ponga, porque José Tomás nos iguala a todos. Quien lo ve torear, amigo o no, y no tiene la piel y el corazón anestesiados, se da cuenta de que nadie, nunca, ha toreado así y de que con él nace y, simultáneamente, alcanza plenitud una manera distinta de entender y practicar el toreo.
Habemus papa. Decía yo que este Sumo Pontífice cita al toro con los pies clavados en el éter, en un terreno que no es de tierra, en un punto inexistente del albero. ¿Metafísico? Quizá, porque sólo ahí, ta-metá-ta-physiká, más allá de la física aristotélica, en el recinto de las Ideas platónicas, en lo inmaterial, en el nirvana, cabe concebir el de otro modo inconcebible milagro que se produce cuando Tomás cita al toro y este pasa a través de él.
A través, digo, y lo subrayo, pues ése es, a mi juicio, el quid y el quicio de la buena nueva tomasina, del quinto evangelio de la Tauromaquia, de lo que Tomás añade a la preceptiva de Belmonte.
Buena nueva, en efecto, es, pues le cuadra, analógicamente, lo que el ángel de la Anunciación dijo a María para explicar el portento de que con el himen intacto y sin concurso de varón estuviese encinta: como el rayo de sol por el cristal. No se me ocurre, ya digo, metáfora que mejor describa lo que sucede en el ruedo cada vez que la mole de un cuatreño en puntas atraviesa el cuerpo de José Tomás como los fantasmas atraviesan las paredes.
Joaquín Sabina, que es ateo, no lo sabe, pero por eso tituló y vistió De purísima y oro la canción de dos carriles dedicada a Manolete y Tomás.
¿Buscábamos un nombre? Pues ya lo tenemos: torear al través, torear por entre el cuerpo del torero, poner ese mismo cuerpo —como tantas veces, de José Tomás, se ha dicho— donde otros ponen la muleta, pero poner también el alma donde otros tan sólo ponen el cuerpo. Torear con el alma. Cambiar por ésta el capote, la muleta, la seda, el percal y la espada. Convertir en Jesucristo el toro, el torero en ángel, el toreo en Anunciación y la arena en mujer preñada. Dar travesinas.
Travesinas… Dirá algún día El Cossío: «Lance de muleta y modo de torear inventado por el matador José Tomás que consiste en hacer pasar el toro a través del cuerpo del torero sin romperlo ni mancharlo, como el rayo de sol por el cristal. Algunos cronistas lo llaman pase de la Purísima Concepción».
Amén.

Tomás no está en ningún sitio tangible cuando torea, si sus pies levitan, si lo que el toro embiste no es engaño de tela, sino de alma, ¿cómo se las ha apañado Anya Bartels para sacar de esa invisibilidad, de esa nada, sus fotografías?
Verdad es que nada hay más fotogénico en el mundo que el mundo del toreo, pero sólo Fra Angelico, antes de ella, había conseguido trasladar a imágenes la Anunciación sin menoscabo de su belleza.
Tus fotos, Anya, son a José Tomás lo que el paño de la Verónica fue a María y la Sábana de Turín al Nazareno.
Sé lo que el lector está pensando… Si lo que digo es cierto, si los pitones no hieren el cuerpo glorioso de Tomás, ¿por qué la carne mortal de éste acaba en la enfermería tan a menudo?
Rezongo justificado. José Tomás, desde su reaparición, sale casi a cogida por corrida. Empezó la cuenta atrás de ese rosario de misterios dolorosos en Barcelona, el día de su regreso, siguió en Burgos, en Ávila, en San Sebastián y en Málaga, y el miércoles 29 de agosto estuvo a punto de pasar en Linares lo que por fin no pasó.
No pasó, y la afición, estremecida, pudo entonar el Deo gratias después de haber temblado, pero no nos engañemos. Él tampoco lo hace. Lo que no pasó podría pasar en cualquier momento. Cuando José Tomás torea, el ángel de la muerte está en la plaza.
Ser matador de toros obliga a vivir matando, pero también a matar muriendo.
Albert Boadella ha escrito: «La fiesta de los toros es un rito didáctico, el arte más moral que existe, en el que se dan todos los valores humanos y todos los elementos que configuran nuestra naturaleza: la vida y la muerte, el valor y el miedo. Y como hoy en día la sociedad se empeña en esconder la muerte y el sufrimiento, los toros nos sirven para recordar lo inexorable y aprender a vivir con ello».
Morir como el toro, Albert, o morir como torero: tanto monta.

Y tú sabes, como lo sé yo, que José Tomás quiere morir en la plaza, aunque ni yo ni tú lo queramos. Otra cosa es que lo consiga, porque los médicos, observantes del juramento hipocrático y por él constreñidos, se lo impiden, pero los evangelistas de la tauromaquia suelen morir con la taleguilla puesta. Así lo hicieron dos de los cuatro que antes mencioné: Joselito y Manolete. Otro –Belmonte– se descerrajó un tiro porque ya no era capaz de pasarse por la faja los pitones de la chiquilla cortijera que sin pasar por el aro lo encoñó. Fue ese suicidio, y deicidio, otra forma de morir en el ruedo. Sólo Antonio Ordóñez, entre los ases de ese póquer (y, con José Tomás, repóquer), más cuco, pero no peor torero, supo encontrar un rincón —al que dio nombre— fuera del hoyo de las agujas, hurtó el cuerpo al destino aciago y murió en la cama.
Lo sé. Este artículo suena a crónica de una muerte anunciada y podría llevar orla de luto: la de las misas de réquiem. Pero no me carguen ese segundo llanto de Lorca en cuenta, porque no soy yo quien lo escribe. Fue el propio José Tomás quien un día puso letra a su oración póstuma en son de juego, en charla de amigos y en casa de Joaquín Sabina. «¿Cómo te gustaría morir?», le preguntaron. Y él, tras una pausa, lacónico, senequista, con los ojos perdidos, dio la única respuesta posible. «Toreando», dijo.
Y cayó, y calló, el silencio.

No galleaba. No fardaba. Era, sólo, fiel a sí mismo, y congruente, porque ya antes, en muy distinto escenario, había dicho que, para él, vivir sin torear no es vivir.
¡Fantástica ambivalencia e implacable misticismo! Petrarca: Un bel morir tutta una vita onora. Teresa de Ávila: Vivo sin vivir en mí / y tan alta vida espero / que muero porque no muero. E incluso, cargando la suerte, Jesús de Galilea, con gal de Galapagar, que como Hijo de Dios y dios encarnado debía morir, y como Hijo del Hombre y de María, y amante, acaso, de la Magdalena, prefería vivir.
Pero lo uno y lo otro, vivir y morir, toreando. Pasión, Crucifixión y Resurrección: tal es el ciclo. Y sospecho que José Tomás no puede ni quiere escapar a él. La muerte, como al jinete fugitivo de Las mil y una noches, lo espera en Samarra. Para vivir se ve forzado a torear y para no traicionar lo que él entiende por toreo, rayar en lo más alto y ser el quinto evangelista sólo tiene un sendero, que es atajo, horóscopo y, quizá, mortaja: el de la permanente tentativa de inmolación.
Por eso corrió el albur de torear tocando pelo el 29 de agosto en Samarra, digo, en Linares, y por eso estuvo a punto de pasar allí lo que no pasó. Insisto: la escapatoria es difícil. Sólo renunciando a ser quien es tendrá José Tomás larga vida, calor de hogar, amor de esposa y de hijos, y nietos a los que contar lances de torería, llevar a los toros, hacerles destripar balones para que no caigan en la tentación del fútbol y pasar, acaso, el testigo y el bastón de mando en plaza que a él le pasó su abuelo.
Es el dilema de Aquiles. Por eso llamé antes a Tomás el de los pies ligeros.
La primera corrida de la que guardamos recuerdo se celebró ante los tendidos de las murallas de Troya —su foso era el callejón y no tenía burladeros—, y el primer cronista taurino de la Historia fue un vate ciego.
Aquiles había nacido para vivir guerreando y morir joven, pero su madre, Tetis, lo vistió de mujer y lo recluyó en un gineceo para impedir con lo que ella creía ingeniosa artimaña que sucediese lo que estaba escrito. De nada, sin embargo, sirvió el ardid, porque si astuta era Tetis, aún más astuto era Ulises. Acudió éste, ¿Salvador Boix? al refugio del torero travestido, lo llamó a batalla con el clarinazo que anuncia los cambios de tercio y lo convenció de que el sentido del deber, la afición y el karma lo obligaban, como explicase Krisna en la Gîta a Aryuna, a recuperar su condición viril, empuñar las armas, entrar en lidia y combatir en Troya, que sin su ayuda, según el Hado, jamás sería conquistada.
Aquiles escuchó el reclamo, mordió en el cebo, se vistió de coraza y oro, empuñó el estoque (que no era simulado), toreó a gusto en la plaza de Ilión, inspiró La Ilíada, se lució en todas las suertes, se enceló con Héctor —el de los pitones tremolantes y la bravura sin tacha—, lo mató al encuentro, arrastró su cadáver por el coso, se arrepintió de haber dado, a toro muerto, tan alevosa lanzada, rindió honores a su enemigo, devolvió su despojo a los troyanos y murió, a verso seguido de poema homérico, también él, joven, apuesto, belígero, centelleante, de resultas de una cornada traicionera recibida en la femoral del talón. No tenía ningún otro punto vulnerable, pero bastó con ése para que el destino se cumpliera. El cuerpo exánime del héroe fue llevado a hombros entre aclamaciones por los aqueos, dio la vuelta a Troya, en cuyos muros los pañuelos flameaban, y salió por la puerta grande de la leyenda, la mitología, la hagiografía y la Historia.
Yo no invento nada. Fue Homero quien compuso ese Génesis de las sagradas escrituras de la tauromaquia.
En el principio fue Aquiles, y luego llegó José Tomás.
Cada aficionado ve en el ruedo lo que quiere ver: arte, espectáculo, panem et circenses, deporte, liza, caza, alarde, ritual, entretenimiento, agnición, catarsis, danza de la muerte… Yo veo religión: un sacramento.
Dice Villán —¡levántate y anda, hombre de Dios!— que hay dos sectas, «la de los tomistas y la de los tomasistas, y que el tomasismo es subversión y el tomismo religión».
Sea. Aprovecho, Javier, el viaje de ese toro y me apunto a las dos sectas. Soy tomista y tomasista. A un torero de esa índole, que en el orbe y en la urbe es Papa, como a Roma, poeta, por todas partes se va.
Y otro periodista de este periódico, David Gistau, que sí estuvo en Linares, escribió a cuento de aquello: «José Tomás desborda los cauces taurinos y tiene encaprichados a escritores que lo inventan de un modo al cual él no solamente es ajeno, sino que incluso puede llegar a convertirse en víctima».
Touché, David. Me doy por aludido. Pertenezco, supongo, a ese grupo de escritores tomistas que esperan de José Tomás lo que tú, en tu crónica, llamabas «toreo bonzo». ¿Sacralizo en exceso? Mea culpa. Me remuerde la conciencia. No quiero ser instigador de un suicidio ni cómplice de un magnicidio. Y tienes, además, razón. Seguro que José Tomás vive ajeno a todas estas pajas mentales y elucubraciones de filósofo barato que se retrata en taquilla y ve los toros desde los tendidos. Lo suyo, simplemente, es torear.
Lavo en público mis vergüenzas y mis culpas. El día 16, Dios mediante, estaré en Nimes. Confío en que José Tomás haga allí, recuperado, el paseíllo, y salga, ileso, por la puerta grande.
Eppur…
Explíquenme Villán y Gistau por qué José Tomás se hospeda, cada vez que va a Linares, en la misma habitación del mismo hotel en la que se hospedó Manuel Rodríguez aquel día fatal del mes de agosto de 1947.
Eso dicen. Quizá sea un bulo.
¿Lo es?
Iré para terminar, más lejos. Sumaré, en mis fantasmagorías, a la religión la patria. Ha bastado que José Tomás vuelva a los ruedos para que éstos también vuelvan al imaginario colectivo de los españoles. La llamada fiesta nacional resucita. Todo el mundo, ya sea taurófilo, ya taurófobo, ya catalán o vascón, habla ahora de toros. Tomás es el personaje del año: torero de cartel no sólo en las dehesas y los ruedos, sino también, como lo fuese Paquiro al salir del Café de Chinitas, en la calle. El otro día, el del cogidón de Linares, recorrió el último tramo de ella, antes de entrar en la plaza, a pie, mientras el gentío lo aclamaba. Llevábamos mucho tiempo sin ver cosas así.
España, al paso de ese torero, se despereza, presta atención y grita olé. Quizá se levante. Es el cuento del Príncipe y la Bella Durmiente, la Segunda Venida.
Será por lo que sea: por duende, por ángel, por misterio, por soplo… Por todo eso, tan fácil de percibir, tan difícil de describir, que sólo los evangelistas del toreo tienen. Asegura Boadella, hombre de teatro, que ni en el mejor Hamlet ha sentido lo que se siente viendo dos buenos pases de José Tomás. Yo diría lo mismo, extendiéndolo a cualquier otro lance de emoción estética, ética y, sorry, religiosa que la vida me haya deparado. Lo que más me gusta en ella, en la vida, son los toros, y nadie, hoy, en ellos, me gusta tanto como José Tomás. Su capote, su muleta y su espada son arte, cultura, rectitud moral, pedagogía, emoción, religión y… ¿Patria?
Ese torero es, Federico, cuanto nos queda de ella.