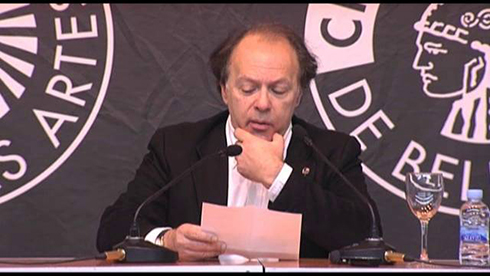Emmanuelle, viva o muerta, siempre me pilla en Tokio. ¿Por qué será? En Tokio estoy, con jet lag y media botella de Mumm en el cuerpo tras haber aporreado el ordenador durante todo el día, cuando EL MUNDO me alcanza por mail -ya me iba: van a dar las diez de la noche. No son horas- y me pide este artículo. Sea, pero si la Kristel me sale con barbas no será la Purísima Concepción, por más que entonces me lo pareciera.
Lo siento. Voy a ser un poco borde. A Tokio llegó la película cuando estaba muriendo Franco. O igual estaba ya muerto. Tenía yo la cabeza en otras cosas. Quizá fue por eso. En Japón, para más inri, pixelan en la pantalla las vulvas y los penes. Lo hacían entonces y lo hacen ahora. Nacho Vidal sería aquí un don nadie. Ventajas del franquismo: mis amigos podían ver en Perpiñán o en Biarritz, con sólo darse un gureo, lo que yo, en la mayor cosmópolis del orbe, ni achinando los ojos como si fuese nipón, podía tan siquiera imaginar. Seré borde, digo, porque la película me pareció infame, aburrida, discursiva, intelectualoide, asexuada, cursi, ridícula, mucho menos erótica que la Blancanieves de Walt Disney y, en definitiva, una horterada colosal para reprimidos, seminaristas, paletos y sorches. ¡Menudo cóctel de orientalismo barato, marqués de Sade descafeinado, hipismo de mayo francés, fantasías de ursulinas, myrurgia número cinco, mobiliario de mimbre colonial, adulterio de Club Méditerranée y unas gotitas de Anaïs Nin! Seguir leyendo…