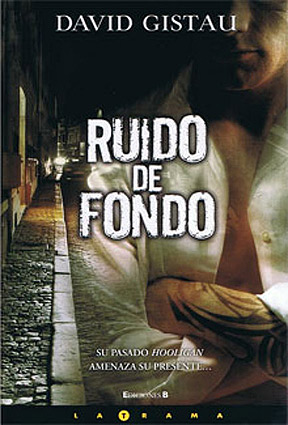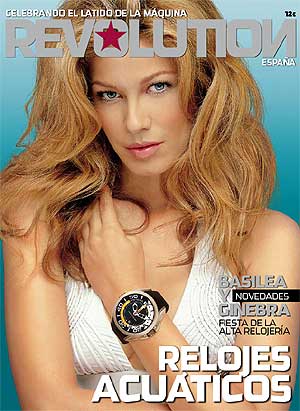DRAGOLANDIA: Libros, libros, libros
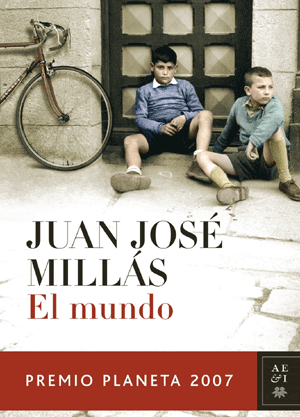
Y que no falten. Seguro que no lo hacen -faltar- en mi maleta, en mi mochila, en mi zurrón, porque con ellos, y no sólo con pan y vino, se hace camino. Lo malo es que pesan como si en vez de literatura llevasen plomo en las tripas, y sabido es que en el viaje hay que ir ligero de equipaje. Yo meto en éste un neceser bien provisto, las píldoras y ungüentos de mi elixir de la eterna juventud, y un par de mudas. Lo demás, sin límite de peso, son libros. Ocupan éstos dos terceras partes del espacio disponible. ¡Ojalá me ayude la electrónica, en la que tan poca fe tengo, a aliviar, si no a resolver, ese problema! Dicen que…
En julio y agosto no suelo salir de casa. Está todo lleno. ¿De libros? También, en lo que al minutero de mi reloj respecta. Cae, por lo menos, uno al día, y a veces más. Destaco hoy, entre los de lectura reciente, el que a renglón seguido voy a mencionar.
“Mi padre tenía un taller de aparatos de electromedicina”… Así comienza El mundo, novela con la que Juan José Millás ganó el último premio Planeta. Y así concluye: “Recuerdo que al llegar a casa estaba un poco triste, como cuando terminas un libro que quizá sea el último”. Entre esas dos frases discurre uno de los mejores relatos (y si digo relato es porque no estoy seguro de que sea, stricto sensu, novela) que he leído en mucho tiempo. Agradabilísima sorpresa, que me reconcilia con un autor del que siempre me había sentido distante, por no decir lejano. Entre Millás y yo mediaban abismos ideológicos y planteamientos vitales difíciles de salvar, pero eso, en lo que a mí respecta, es asunto zanjado. La lectura sirve, entre otras muchas cosas, para tender puentes de avenencia, cuando no de abierta amistad, entre el lector, el autor y los personajes de los libros. ¡Qué sorpresa! Resulta que Millás y yo no éramos adversarios, sino complementarios. Afinidades, las nuestras, de niños lobos. He devorado El mundo con avidez, casi con lujuria. Lo he hecho mío, lo he subrayado, lo he manoseado, lo he estrujado. No podía desviar la atención hacia otras cosas ni desempeñar tareas, acaso más urgentes, pero menos apremiantes, que entorpeciesen el gozoso fluir, sin prisa y sin pausa, de la lectura. Iba yo, durante ésta, deslizándome con suavidad sin freno, incontenible, de línea en línea, de frase en frase, de párrafo en párrafo, de página en página -no tiene muchas- hasta alcanzar la última. Así leía en la niñez, cuando los libros me ayudaban a inventar el mundo y mis pupilas eran telescopios y microscopios de cera virgen, ajuste fino y alta resolución. Novela o no, ¿qué importa eso? Testimonio, autoanálisis, memoria, ajuste de cuentas, balance del debe y haber, crónica familiar y personal, mirada interior hacia el mundo exterior, reflexión, confesión, sanación (o no… Vaya usted a saber) y, en todo caso, apuesta audaz, riesgo asumido, naipes boca arriba y alta literatura. Mejor, añadiría, casi imposible. Así son los libros que de verdad me gustan. Podría enhebrar ahora infinitas consideraciones a cuento de éste. No lo haré. Serían de crítica literaria, y yo no soy crítico, sino lector. Juanjo Millás vino el otro día a Las Noches Blancas y allí, durante casi hora y media, hablamos de El mundo y, por supuesto de su mundo, el del autor, que ahora, por gracia de la literatura, es también mío y de todo aquel que siga mi consejo, corra desalado hacia la librería más cercana, compre el último premio Planeta y se enfrasque en su lectura. Mi conversación televisiva con Millás no se ha emitido aún. Síganla el 22 de septiembre, inmediatamente después de Diario de la Noche, en Telemadrid. Luego, el 27 y el 28, saldrá en La Otra. No lo digo por ganar audiencia, aunque también, sino para que den la vuelta a El mundo en ochenta minutos, antes o después de haberlo leído, guiados por su autor. Envío desde aquí a éste el silbido de Bagheera a Mowgli (otro niño lobo): tú y yo somos de la misma sangre.