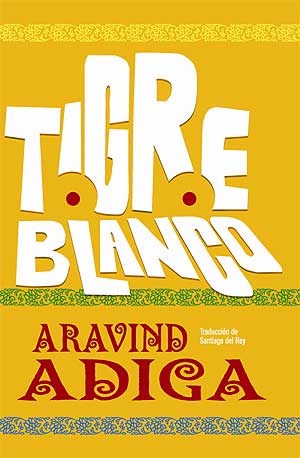SIETE LEGUAS: Guatemala. Donde vuela el quetzal
A Miguel de la Quadra
Desmontemos, ante todo, un chiste fácil: ni Guatemala, ni Guatepeor. Al contrario: Guatebuena y Guatemejor.
Recorrí palmo a palmo ese país en 1993 y descubrí que es uno de los más hermosos del planeta. No exagero. Disfruté, además, de asombrosas peripecias. Sabido es que me gusta la vita pericolosa, y aquel viaje lo fue, peligroso, en grado sumo: una auténtica aventura equinoccial, si se me consiente que la equipare a la de los marañones de Lope de Aguirre narrada por Sender en la más célebre de sus novelas. Militaba yo como cronista de Indias, por así decir, en la expedición que todos los años, desde hace muchos, organiza y capitanea, allende el charco, el condottiero Miguel de la Cuadra. Nunca, como en esa ocasión, hizo la Ruta Quetzal tanto honor a su nombre. En seguida sabrán por qué lo digo…
Huracán en el Caribe
Todo empezó en septiembre: mes y zona de tifones. Lo hubo. Se llamaba Gert, y nos pilló, a mí y a la mujer que me acompañaba, en un cayo de Belice. La galerna por él desencadenada estuvo a la altura de la que en La Odisea hizo naufragar a Ulises y en La Eneida a Eneas. Llegar desde la lengua de arena –Cayo Caulker- anclada en la laguna coralífera donde estábamos soñolienta y placenteramente varados hasta la tierra más o menos firme de Belize City fue eso: una odisea, una eneida, un acabóse. Y aún peor iba a ser lo que nos esperaba. O mejor, según se mire. Haré memoria…
Miguel, a todo esto, se dirigía hacia Puerto Cortés, en Honduras, a bordo de un buque, el J.J. Sister, rebautizado para la ocasión con el nombre de Guanahaní, en cuyos camarotes se apiñaban cuatrocientos cincuenta chavales dispuestos a comerse América. Yo tenía que reunirme con ellos en las ruinas mayas de Copán (Honduras).
La cosa se puso difícil. Miguel, como Felipe II, no había fletado su nave para luchar con los elementos. El Guanahaní estuvo a punto de naufragar y llegó como pudo, escorado, descarnado, casi deshuesado, como el pez de El viejo y el mar, a Santo Domingo. El almirante De la Quadra consiguió allí, in extremis, un par de aviones de Iberia, metió en su barriga a la tropa y se las apañó para tomar tierra en la capital de Guatemala.
Eso, yo, no lo sabía. Habíamos perdido el contacto, el norte y el oremus. Aún no existía Internet. Los teléfonos no funcionaban. Nada, en realidad, lo hacía. Todo, en derredor y hasta la raya del horizonte, era viento, lluvia, árboles caídos, tierras inundadas, casas desplomadas, cuerpos y almas a la intemperie, desolación, pecios, detritos. ¿Dónde andaría Miguel?
Dios no ahoga, aunque a veces acogote. Dimos mi chica y yo en el aeropuerto de Belice con un avión costarricense que salía hacia Guatemala. Era diminuto y estaba a rebosar, pero el piloto me reconoció y nos hizo hueco en él. No siempre la televisión es perjudicial para la salud de quien la ve y de quien aparece en ella. El tifón, a partir de ese momento, se convirtió en agua pasada -nunca mejor dicho- y en tierra por ella devastada.
El mejor autobús del mundo
Era ya de noche cuando nuestro avión aterrizó en la capital del país. No hay gran cosa que ver en ella. Tiene, además, fama de ser peligrosísima por los malhechores que infestan sus calles. Yo, entonces, no estaba al tanto de ese asunto. Hice, en consecuencia, todo lo que, según los agoreros, siempre de guardia, nunca hay que hacer en tales sitios, y salí ileso. La tierra está llena de lechuzos. ¿Por qué será la gente tan cobarde? Nunca pasa nada, y si pasa, mejor. Viajar es enfrentarse a lo imprevisto. Para aburrirse con lo previsto más vale no salir de casa. Un viaje seguro es siempre un mal viaje. Acabo de oír en Onda Cero un anuncio que defiende lo contrario.
Busqué y encontré un hotel. A saber cuál. El primero que se le cruzó al taxista por la cabeza. Era barato (como todo allí), tenía forma de corrala, sus muebles eran de recio estilo galdosiano, su patrona, también, y había estampas de la Virgen hasta en el fondillo de las tazas del desayuno. Más español, imposible. Por Dios, por la Patria y el Rey, y en este caso, de propina, por el Virrey.
Era sábado. No podía llamar a nuestro embajador, Manolo Piñeiro, hoy en Abu Dabi, que era buen amigo mío desde mediados de los setenta. Nos echamos a la calle –tripas mueven pies- para buscar condumio y caímos en un figón que no hubiese desentonado en la plaza mayor de Almagro cuando don Quijote andaba sin prisas por las tierras de La Mancha. No nos sirvieron duelos y quebrantos, pero sí vino peleón, sopa de fideos y buen pescado. También lo era nuestro humor cuando regresamos alegremente a la fonda. No había taxis. Lo hicimos a pie, atravesando el centro de la ciudad. Parecía su urbanismo el de una aldea pobretona de Extremadura en los años del hambre. Las calles estaban casi desiertas, aunque algunos tipos mal encarados acechaban en las esquinas. Vimos también algunas mozas del partido. No muchas. Ni las unas ni los otros nos abordaron. Debieron de pensar, por las pintas que traíamos, que andábamos tan sin blanca como ellos.
Amaneció y nos fuimos a la estación de autobuses. Era un hervidero de mestizajes, una olla exprés, un aduar de las mil y una noches en versión precolombina. Me gustó. Tenía aquel monipodio más sabor y más tropezones que una sopa de menudillos a la antigua usanza.
La incertidumbre le añadía pimienta. ¿Habría llegado a Copán mi compadre Miguel? No quedaba otra que poner rumbo hacia allí para que los dioses mayas, en su infinita bondad, proveyeran.
Lo hicimos a bordo de un autobús destartalado cuyos asientos parecían butacones de mansión de lujo. Polvorientos y rezurcidos, sí, pero confortables a más no poder. Hubiesen cabido en ellos las posaderas –todas juntas- de las tres Gracias de Rubens. Tanto más las de mi acompañante, que era un bellezón estilizado y minifaldero, y las mías, que son de escaso trapío. Nunca he visto, ni antes ni después, un autobús tan cómodo. Daban ganas de quedarse a vivir en él.
Fue un viaje fantástico. Lo digo sin ironía. Duró alrededor de diez horas, y me parecieron pocas. Vimos medio país: la mitad del mundo (como dicen que lo es Isfahan, en Persia). Íbamos con calma, parándonos en todas partes, atravesando humildes caseríos, tierras sumergidas y mercadillos de baratijas, picoteando tentempiés de harina de maíz por aquí por allá, y observando las costumbres, los quehaceres, el runrún cotidiano y el estilo de vida de los mayas.
No sólo de ellos. Guatemala es un crisol de etnias, de tribus y de clanes. Abunda el gangsterismo. Hay, o había entonces, tres ejércitos: el gubernamental, el paramilitar y el de la guerrilla. Era esta última, por cierto, la más veterana de todo el continente. El país parecía un western. Andaban por él los hermanos Dalton, Jesse James y Billy el Niño. Pat Garnett, no. Puede que las cosas hayan mejorado. O empeorado. No lo sé. No he vuelto por allí. Creo que los guerrilleros entregaron poco después las armas, pero en aquella época asomaban sus culatas por todas partes. No era raro ver pistolas en el cinto de los varones, aunque nunca las desenfundaron delante de mí. Puse buen cuidado en no dar motivo para ello. La sonrisa, que siempre ha sido mi arma, desarma, a condición de que no parezca irónica. La risa, en cambio, no, porque puede resultar hiriente.
Se iba ya el sol por el sumidero del crepúsculo cuando llegamos a la frontera. Aún teníamos que recorrer un puñado de kilómetros, alrededor de cien, y sólo disponíamos de un par de horas de incierta luz. Cubrimos en taxi la distancia, sustanciosa, existente entre los aduanas de los dos países y, ya en la de Honduras, una camioneta nos cargó en su plataforma y nos dejó a bocajarro del Hotel Marina.
Allí estaba Miguel -¡oh, capitán, mi capitán!- en compañía de sus marañones. Un caballero nunca da plantón a nadie. Nos fundimos en un abrazo. Lo que dije: Dios no ahoga, por más que a veces nos envíe tifones capaces de hacerlo. Para capearlos basta con nadar sin guardar la ropa. No hay Diluvio sin Arca ni robinsones sin isla de Juan Fernández.
¡Y tan Antigua!
Lo de Copán, donde se encuentra uno de los mayores y más sugestivos yacimientos mayas de la zona, merecería un reportaje por sí sólo. Todo se andará, digo yo, si Siete Leguas me lo encarga, pero en éste que ahora escribo no tiene cabida. Sepa, sin embargo, el viajero que sería absurdo recorrer Guatemala sin incluir en la ruta, extramuros de ella, el enclave en cuestión. Alquile quien lo haga un caballo y piérdase con él, de ruina en ruina, de tumba en tumba, por los bosques que lo rodean. Yo lo hice, y no fue en vano. El bueno de Bono –me refiero al político pseudosocialista que siempre flota, no al cantante de igual nombre (que de bueno tiene poco)- dará fe de lo que digo. Estaba allí. Miguel lo había invitado como observador y, eventualmente, valedor de lo que en la Ruta Quetzal se cocía, que era mucho y todo de buen paño. Cabalgamos juntos Bono y yo, con nuestras respectivas, durante tres jornadas, y fue un placer. Recíproco, espero. De cerca, casi todo el mundo gana. Incluso yo. Y él.
Tocó luego regresar a Ciudad de Guatemala, de noche y a lo loco, porque Miguel, que llevaba no sé cuántos días sin pegar ojo, se empeñó en conducir y lo hacía casi a ciegas, dando cabezadas corregidas en el último momento por bruscos respingones. Encanecimos quienes lo acompañábamos (yo, mi mujer y la suya), pero sobrevivimos y, al día siguiente, ya descansados, duchados y desayunados, rendimos viaje en Antigua.
¡Y tan antigua, señores! Allí está congelados, como un mamut en Siberia, los siglos aúreos de los Austrias, los Conquistadores y los Virreyes, adelantados todos, para bien y para mal, en tierras invadidas a punta de falo, de arcabuz y de cruz. Fue la primera capital del país: pura utopía, como la de las Misiones de los jesuitas. Nuestros mayores levantaron al arrimo de tres volcanes (el Agua, el Acatenango y el Fuego), mientras el suelo trepidaba bajo sus pies y el horizonte exhalaba humo y vomitaba cenizas, edificios civiles de rumbo e iglesias de toda laya: las que hoy salpican no sólo la ciudad, sino toda la comarca en la que surge.
Hay en los alrededores de Antigua, que es territorio expuesto a tsunamis de gachas ígneas y seísmos devastadores, una infinidad de aldeas cuya traza arquitectónica no desmerece de la que ha hecho famosa en todo el mundo a la cabeza del distrito. Palacios, casonas, catedrales, patios, claustros, oratorios, calles adoquinadas, vitola colonial, cristianismo a espuertas, turistas en tropel, estudiantes gringos que quieren aprender español y mucha lluvia. Lleven chubasquero, chanclas, jarabe y aspirina.
En Antigua vivió y murió, por cierto, el más ilustre, junto a Cabeza de Vaca, de los cronistas de Indias: Bernal Díaz del Castillo. No era un militarote. Era un soldado de a pie: nuestro primer corresponsal de guerra. El mérito de su obra historiográfica no cede al de la Anábasis de Heródoto. Rinda el viajero homenaje a su memoria y a la de sus conmilitones. Con tocino y pan de cazabe, dijo el historiador Carlos Pereyra, se ha conquistado América.
Y con el falo, sostenía el médico de la Ruta Quetzal, que era ecuatoriano y quería erigirle una estatua inaugurada por el Rey. Buena idea. Por eso yo, abonándosela, lo he metido antes en danza. Los españoles y los portugueses, a diferencia de los ingleses, se amancebaban con las indígenas. Así nació el mestizaje. En la India, en Tanganika o en los Estados Unidos nunca lo hubo.
Siento el deber moral de añadir que Antigua, pese a su belleza decadente, que nadie le discute, es un lugar ambiguo, lúgubre, inquietante. Su atmósfera puede generar estados depresivos. Los indujo, al menos, en mí, a causa, supongo, del clima, de la ominosa inestabilidad geológica y, sobre todo, del peso del cristianismo, religión de negrura que gira en torno al quicio de un linchamiento. Algo similar me había sucedido poco antes y volvería a sucederme luego en Jerusalén, en Belén y en todos los Santos Lugares (excepto el monte de las Bienaventuranzas). Oficio de Difuntos y de tinieblas, sentimiento de culpa, pecado original, rechinar de cadenas y de dientes… ¡Lagarto, lagarto!
Pasear por Antigua es como ir de costalero la noche del Viernes Santo en la procesión del Silencio de Cuenca o de Valladolid con una Dolorosa encima. Yo no sirvo para eso. Sacrifíquense otros. El cristianismo me aburre y me deprime. Cito a continuación lo que escribí y publiqué en la revista Época a cuento de las jornadas vividas en la primera capital de lo que aún no se llamaba Guatemala: “Pasé allí tres días duros, enteleridos, musgosos, kafkianos y llenos de zozobra. No podía dormir, no podía escribir, no podía hacer el amor. Veía fantasmas con el rabillo del ojo, la angustia se colaba en mis sueños, las esquinas me asustaban, las campanas tañían por mí, la música de las marimbas (xilófono, flauta y tambor) se me atragantaba, la belleza de las ruinas me atosigaba”.
Escrito queda. No soy el único. Dice la Lonely Planet (que, por ser guía de viajes, rara vez desanima al viajero): “Hay quien odia y quien adora Antigua, pero sería imperdonable no verla”. Tiene razón. Yo la odio, pero la vi. Las autoridades políticas, administrativas, militares y eclesiásticas del país se hartaron un buen día de la ciudad y de vivir en ella con el alma en vilo, la abandonaron y establecieron la capital en otro sitio. Por algo sería. Yo también, mezclado entre los marañones de Miguel, emprendí la fuga, y fue un alivio.
¿Un alivio? Sí, pero momentáneo. Tan sólo de unas horas. Las que necesitaron los autobuses de la expedición, deteniéndose de vez en cuando para que pudiéramos visitar unos cuantos yacimientos mayas –hay más de sesenta desperdigados por el país- y apreciar la belleza de los pueblos ribereños del lago de Atitlán, a otro inquietante emporio de brujas, hechiceros, exorcismos, oscuras ceremonias, terapias sacrificiales, supersticiones de toda índole y magia sincretista: Chichicastenango.
Un Tíbet guatemalteco
Seis sílabas son muchas sílabas… Lo llaman Chichi, apeándole tres, y así lo llamaré yo a partir de ahora. Suena ese diminutivo, en español de España, a algo muy diferente e infinitamente más agradable, pero pocas bromas, caballeros, mientras yo retiro la que ahora acabo de permitirme, porque allí, en ese Potala guatemalteco, en ese lugar de poder chamánico entreverado de cristianismo, en esa encrucijada de santerías y diabluras, me habrían llevado a la hoguera, en otros tiempos, por gastarla. Ni los curas ni los nigromantes suelen tener sentido del humor.
Perviven en Chichi, tras la fachada de un cristianismo de importación ibérica cogido con alfileres, todos los ritos y mitos equívocos, diría Caro Baroja, de las religiones precolombinas. Búsquelos el viajero en cualquier parte de la ciudad y, sobre todo, en el interior y los alrededores de la iglesia de Santo Tomás, cuyas escalinatas cumplen una función análoga a las de las pirámides de los mayas, entre humo de incienso y al son de salmodias y pamemas que vienen del alba de los tiempos. Los jueves y los domingos son días de mercado, y el que allí se celebra corta el resuello. No hay en toda Guatemala ni, probablemente, en el resto de Centroamérica ningún otro que pueda comparársele. Todo el indigenismo y el pintoresquismo de un país que brilla por ambas cosas con ambiguo, opalescente y, a la vez, opaco fulgor desagua en la plaza mayor de Chichi. El pandemonio allí reinante no se puede describir. Hay que verlo, hay que olerlo, hay que oírlo, y también hay que visitar –es perentorio, aunque levante ronchas en la piel de la racionalidad- la milenaria piedra del sacrificio sita en el santuario maya de Pascual Abaj. Está sobre la cumbre de una colina boscosa que se yergue en las afueras del pueblo. Allí acuden los chukchajaues o sumos sacerdotes de la ancestral liturgia de sus mayores con ofrendas de todo tipo entre las que no faltan licores fuertes, cajetillas de tabaco, botellas de cocacola y pollos vivos que no tardan en dejar de estarlo. ¿Vudú, macumba, candomblé? Sí. Y santería. Y fe cristiana. El sincretismo todo lo digiere.
En Chichicastenango –Little Tibet- el alma se encoge. Es como en Lhasa, donde el budismo tántrico se dobla de hechicería bon. Su atmósfera puede resultar aún más inquietante que la de Antigua. La niebla es frecuente, hace frío –lo que explica lo abundancia de chimeneas en las habitaciones de los hoteles- y el soroche o mal de altura da zarpazos. A mí me lo dio, suave, llevadero, mientras subía a toda mecha, porque estaba a punto de empezar la ceremonia del mediodía, al altar de los sacrificios. Llegué escupiendo el alma por la boca. Misa negra: mataron un gallo, pero al borde estuve de ser yo quien hincase el pico. Cosas de la vida. O de la muerte. El Maligno está siempre al acecho y, encima, los chamanes, para ahuyentarlo, lo apostrofan. Invocar es convocar.
¿Chichi? ¡Sus, y a él! Fájense, vayan y vean. Tendrán algo que contar a sus amigos, cuando regresen a casa, o a sus nietos, algún día, en noches sin luna de difuntos y de meigas. Yo ya he cumplido.
El quetzal en su biotopo
¡Horror! Ando aún, como quien dice, en el primer terceto, y el ordenador me avisa de que he escrito más de catorce mil caracteres. No puedo sobrepasar los veinticuatro mil. Son órdenes de Baeta. Tendré que ceñirme al toro.
Al toro, no. Al quetzal. Verlo es rarísimo, pero juro por el dios al que dio nombre –Quetzalcóatl- que yo lo vi, y Miguel, también. Había otras personas con nosotros, pero no se hagan ilusiones: ustedes no lo verán.
Fue de este modo…
28 de septiembre. El programa de la Ruta dice que acamparemos al raso en los abruptos alrededores del Biotopo del Quetzal. La lluvia, insistente, insolente, desbarata ese propósito. Venimos todos reventados tras dos jornadas de durísima travesía de la cordillera de los Cuchumatanes. Los guerrilleros, anidados en ella, seguían con el punto de mira de sus ametralladoras el paso de nuestros autobuses. Iban éstos escoltados por camiones del ejército regular. Los críos se arrebujan en sus tiendas y los adultos –así nos llaman- nos acogemos a la hospitalidad de un hotel cercano. Llega el embajador Piñeiro con unas cuantas botellas de Marqués de Cáceres. Las descorchamos. Tertulia y amistad. En eso aparece Miguel de la Quadra con furia española comparable a la del tifón Gert y me propone que nos vayamos, él y yo, callandito, a dormir en el Biotopo, donde hay, asegura, unas cabañas de mala muerte provistas de colchonetas.
-En los últimos días se han visto quetzales –remacha-. No es fácil que el milagro se repita, pero convendría, por si lo hace, estar allí cuando salga el sol.
-¿Bajo la lluvia y con el palizón que llevamos encima?
Porfía el Almirante, me resisto yo y opto, al cabo, por dormir en el hotel, pero me comprometo a estar en el lugar de autos a las cinco de la mañana. Será duro, porque cinco kilómetros me separan de él y tendré que salvarlos a pie, a solas, envuelto por la oscuridad y en ayunas.
Palabra de viajero. La cumplo. Llego al Biotopo antes de que amanezca. Ni siquiera piso, como Góngora, la dudosa luz del día. Miguel merodea ya entre los árboles. Nos apostamos bajo ellos en expectante silencio. El quetzal (que es la Serpiente de Plumas de los mayas, pues su cola lo parece) está amenazado de extinción. Quedan poquísimos, y los pocos que quedan son huraños, esquivos, asustadizos, casi invisibles.
Clarea. Escampa. Transcurren los minutos. Aguantamos. Y en eso, como Yavé en el Sinaí, la deidad se manifiesta. Es una pincelada, apenas un garabato que se dibuja sobre el lienzo del aire, un rasguño, un corto vuelo, sublime, majestuoso, fuga de Bach inscrita en el pentagrama de las frondas. Allí, de repente, visto y no visto, está Quetzalcóatl posado sobre una rama.
No se inmuta, no se mueve, nos mira, deja que lo miremos. Después, caprichoso y altivo, salta, cambia de punto de apoyo, se detiene, vuelve a mirarnos, vuelve a saltar. La exhibición dura un par de minutos, quizá tres. La interrumpe el ruido de un camión, allá arriba, en la carretera. El ave eucarística rompe a volar. Se aleja. Su larga cola, recortándose contra el telón de fondo del cielo, que ya es azul, porque el claror lo tiñe, es un vendaval de vibraciones cósmicas. Miguel y yo, sobrecogidos, callamos. Huelgan las palabras en presencia de lo inefable. Decía Orígenes: Apocatástasis Panta… O sea: todo vuelve a Dios.
El que ante nosotros acaba de revelarse no se parece en nada al de Antigua ni al de Chichicastenango. Es pureza, es belleza, es perfección, es libertad, es el alma del mundo.
Eucaristía, dije: un sacramento se hizo carne aquel día en el Biotopo. Milagro: la Ruta Quetzal nos condujo al quetzal. Sincronía: era, lo juro, el día de san Miguel.
Así sucedió, así lo cuento.
Rebelión a bordo
3500 caracteres: ni uno más en mi cuenta, y tres cartuchos aún, como mínimo, en el tambor del revólver de este relato. Dejo todo lo demás, que es mucho, a la imaginación del lector. Guatemala no cabe en una crónica, por muy de Indias que sea.
Primer cartucho… Vámonos al Petén, a lo más hondo, misterioso y remoto del país: una zona de selvas, lagos y yacimientos arqueológicos encajonada entre Belice y México.
Miguel nos da tralla. No tolera un instante de reposo. Pasamos por mil sitios, que no voy a mencionar, y llegamos con la lengua fuera a un paisaje paradisíaco y, por ello, tqambién, afrodisíaco: el de Castillo de San Felipe, en el lago de Izabal. Lo recuerdo como un cuadro de Patinir. Hacemos parada sin fonda –una sola noche- en un prodigioso hotel de madera anclado sobre el agua. Se organiza una fiesta a la que acuden todos los expedicionarios y bastantes lugareños. Estamos exhaustos. ¿Nos concederá el Almirante una tregua? ¿Declarará jornada de descanso? ¿Abrirá un resquicio de veinticuatro horas –no es mucho- para que recobremos las fuerzas?
No, no lo hace. Amanece, salta de la cama (suponiendo que haya dormido en ella), empuña el megáfono como si fuera una tizona y lanza a pleno pulmón su grito de ritual: ¡Expedicionarios!
Y ya no hay quien duerma. Todos en pie. Zafarrancho general. ¡Al fondo del horizonte!
Es como un guerrero de Esparta en el Paso de las Termópilas. Parece el Cid descrito por Manuel Machado: el ciego sol, la sed, la fatiga… Y una voz inflexible grita: ¡en marcha! No es la de Ruy Díaz. Es, inconfundible, la suya: la de Miguel. Tiene don de mando. Todos le obedecen, cargan con las mochilas y suben, cansinamente, a los autobuses. Hay que poner rumbo a Tikal, la Nueva York de los mayas. Mi don, en cambio, es el de la rebeldía. Decido amotinarme, busco compinches, los convenzo, plantamos cara a Miguel, le damos esquinazo, alquilamos una lancha con motor de fueraborda y allá que nos vamos todos –seremos diez o doce ovejas negras… ¿Para qué más?- surcando las aguas del Río Dulce a través de un paisaje portentoso.
Bastaría con él para dar la fuga por bien servida, pero picamos más alto: nuestro punto de destino es Livingston. No se lo pierdan. Es un puertecillo de nada, anclado en la desembocadura del río, a quemarropa ya del océano y al que sólo se puede llegar en barco o a nado. Allí termina Guatemala. Es su finisterre. Manglares, cocoteros, casas de mil colores, una calle empinada, un abanico de tabernas y cafetines, tiempo lento, música, indolencia, sensualidad, pecados capitales, ron, cocaína, Caribe y seis mil habitantes de raza negra –los garínagu- que descienden de esclavos, pero no lo son ni, de espíritu, lo fueron nunca. Todo lo contrario. Sus tatarabuelos eran cimarrones huidos de las islas caribeñas. También nosotros, los amotinados contra Miguel, émulos de los de la Bounty, lo somos.
Livingston es un lugar único, distinto, irrepetible, último foco de una cultura radicalmente aislada y milagrosamente conservada, capital postrera de un estilo de vida en el que Hemingway, Orson Welles, Ava Gardner, Gary Cooper, Laureen Bacall y Humphrey Bogart se habrían sentido a sus anchas. Quizá Nueva Orleáns fue así. Quizá lo fue Puerto Vallarta cuando Huston rodó allí La noche de la iguana. Quizá lo fue Cuba hasta que llegó el Comandante y la mandó parar. Quizá…
Disparado queda el primer cartucho. Vamos con el segundo.
Tikal: rien ne va plus
Es curioso. Caigo ahora en la cuenta de que empecé a escribir todo esto en pretérito, pasé al presente al evocar lo sucedido en el Biotopo y seguí ya, inadvertidamente, en él. Despiste significativo: el quetzal y Livingstone están fuera del tiempo histórico. Son verdades eternas. Vuelvo ahora al ayer.
Caía ya el sol cuando dimos por terminado el motín. La situación era complicada. Teníamos que volver al redil. Abandonamos Livingston a regañadientes, regresamos a Castillo de San Felipe, alquilamos allí un autobús de cincuenta plazas –no hubo forma de encontrar un vehículo más pequeño- y nos adentramos con él en el laberinto viario de la selva. Fue una aventura. Había bandoleros y otros animales peligrosos. Salió bien. No puedo relatar sus vicisitudes. A eso de las tres de la mañana, sanos y salvos, aunque molidos por los baches de las pistas encharcadas, echábamos pie a tierra en Tikal. Miguel nos perdonó. Podía habernos pasado por la quilla del Guanahaní o habernos colgado de su mástil. Lope de Aguirre –la Cólera de Dios- lo habría hecho.
¡Caramba! ¡Veinticinco mil caracteres largos! Las tijeras del director de esta revista se ciernen sobre mí. No gano para sustos. Dos palabras, y a otra cosa…
Tikal es la apoteosis, el big bang, el rien ne va plus de la cultura maya. Está metido de lleno en el ojo del tifón de una selva interminable. La fauna que la habita parece sacada de un bestiario medieval. Despuntan, enfrascados en el bosque, devorados por la humedad y la vegetación, centenares de edificios –templos, palacios, pirámides, torres, acrópolis- que alcanzan, a veces, alturas superiores a los cuarenta metros. De ahí viene lo de Nueva York de los mayas. Las cifras abruman: hay restos de miles de estructuras esparcidos a lo ancho de una superficie de más de quinientos kilómetros cuadrados. Cabe extraviarse para siempre en ellos. Ha sucedido más de una vez. Existen zonas que jamás han sido exploradas, tierras verdaderamente vírgenes. El visitante no debería salir nunca de los senderos roturados. Tikal es una galaxia, el estallido de una supernova, perdida e inabarcable. Se puede escuchar su fragor y catar su sabor en una solo jornada, como quien prueba un buen vino, pero da de sí lo suficiente para llenar una vida. Es un planeta, una vocación, un sacramento, un destino. Sólo existe en la tierra otro lugar así: Angkor. Pero en él, por culpa del turismo, ya no cabe la aventura. En Tikal, sí.
Suerte, viajero. Y vista. Ten cuidado. Que los antiguos dioses te protejan. No están muertos. Y los demonios, tampoco.
Fin de fiesta
Fue sonado: una mascletá.
Miguel nos metió en sus autobuses, nos condujo hasta la ribera de un lago, allí nos esperaba una flotilla de transbordadores, alcanzamos la otra orilla, había más autobuses, llegamos en ellos hasta no sé qué infame malecón del río Usumacinta, nos embutieron en chalecos salvavidas, nos dieron un puñado de latas abolladas que contenían pavorosas raciones de supervivencia del ejército guatemalteco –desde entonces odio la pasta de frijoles- y nos distribuyeron en lanchones que hacían agua por todas partes.
¿Alguno de ustedes ha visto La reina de África? Bueno, pues fue así.
Seré lacónico. No quiero quemar las naves de la novela que algún día escribiré. Será, salvando las distancias que median entre Conrad y este servidor, la segunda parte de El corazón de las tinieblas. Durante varios días que se nos hicieron siglos surcamos las aguas del río que sirve de frontera entre Guatemala y México. ¿Les suena Chiapas? ¿Les suena la selva lacandona? Seguro que sí.
Yo nunca había pasado hambre. La pasé entonces. Llegué, incluso, a comprar, atizado por ella, una bolsa enorme de chocolatinas, chicles y caramelos en un chiringuito absurdo que parecía salido de un cuento de García Márquez.
Acampábamos, al caer la noche, en siniestros ribazos de tierras movedizas. Dormíamos al abrigo de tiendas de plástico con hechuras de iglú. Casi no cabíamos en ellas. La humedad era infinita. Los sobresaltos, también. A Rodrigo de la Quadra, hijo del Almirante, le picó una araña peluda y amarilla. Le hicieron un torniquete, le atizaron una cuchillada y le extrajeron la ponzoña.
Bajaban cadáveres por el río a babor y a estribor de los lanchones. Las ametralladoras de los guerrilleros nos apuntaban desde sus empinados escondrijos. La soldadesca encargada de protegernos temblaba como si una legión de diablos la persiguiese. La vida a bordo era tediosa. No sabíamos donde apoyar el culo, reposar la espalda y extender las piernas. De día sudábamos como cochinillos en el horno. De noche tiritábamos. Los aguijones de los zancudos –nunca he visto tantos- nos acribillaban. Los monos aulladores ponían banda sonora de película de terror al silencio de la selva.
Y así, tran tran, Volga Volga, boga boga, llegamos al maravilloso yacimiento maya de Yaxchilán. Miguel, allí…
Chitón. Eso me lo guardo para la novela.